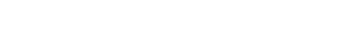Artículos
Indios y un coronel: curiosidades para la prensa
Resumen: El objetivo de este artículo es revisar ciertas estrategias discursivas, no todas ficcionales, a partir de las cuales Lucio V. Mansilla se ofrece a sí mismo como un experto en temas de frontera y a los indios como curiosidades a ser consumidas por sus lectores, a la vez que enuncia un valor que lo coloca como referente político efectivo en su comandancia. La lectura conjunta de los informes militares, el aparato periodístico publicitario de La Tribuna y la ficción epistolar serializada genera un efecto que lo posiciona como autor literario, fortalece su autoridad y, como corolario, aumenta la circulación del periódico.
Palabras clave: Lucio V. Mansilla, Frontera, Folletín, Ranqueles, Prensa del siglo XIX.
Indians and a Coronel: Curiosities for the Press
Abstract: This article analyzes certain discursive strategies, not always fictional, which Lucio V. Mansilla uses to present himself as an expert on frontier issues and to offer Indians as curiosities to be consumed by his readers, while proposing values that set him apart as an effective political leader in his command. The joint reading of military reports, journalistic advertising tactics, and fictional feuilleton published in La Tribuna creates an effect that places him as a literary author, strengthens his political and military authority and, as a result, increases newspaper circulation.
Keywords: Lucio V. Mansilla, Frontier, Feuilleton, Ranqueles, XIX Century Press .
Indios y un coronel: curiosidades para la prensa
Ya ha sido dicho: la frontera puede ser límite o separación, pero al mismo tiempo, en cuanto juntura y yuxtaposición de dos espacios, provee la posibilidad del contacto y el intercambio. La frontera de la que parte el coronel Lucio V. Mansilla en el relato de Una excursión a los indios ranqueles (1870) manifiesta de modo explícito una disputa territorial. Es decir que la espacialización en este drama (Viñas, 2003) no es abstracta, requiere indicaciones. El texto es parte de un entramado discursivo que ofrece escenas de producción de límites. Como analiza Jens Andermann (2000) se trata de una ficción literaria que produce territorio nacional. En este sentido, y retomando también las lecturas de Álvaro Fernández Bravo (1999), podemos considerarlo como un dispositivo o artefacto de lenguaje que produce límites y corporalidades. Cuerpos situados en un espacio determinado, en un corpus discursivo y en un territorio político.
Lucio V. Mansilla se ofrece a sí mismo como experto y ofrece a los indios como asunto a ser consumido por sus lectores, a la vez que enuncia un valor que lo coloca como referente político efectivo en su comandancia. Esta búsqueda de autoridad en la escritura puede pensarse como el efecto conjunto de varios fenómenos solidarios, no todos ficcionales, entre los que se incluyen las intervenciones del coronel en la prensa de Córdoba y Buenos Aires, los informes militares, el aparato periodístico publicitario de La Tribuna y las cartas ficcionales publicadas por entregas.1 Estas escrituras abren o cierran territorios e imaginan una geografía política y afectiva para la nación y nos permiten examinar la temporalidad y la naturaleza de discursos que incidieron de modo concreto en la serie histórica con la que se relacionan. La lectura contigua de algunos de estos textos ilumina una cierta idea respecto de los límites del territorio y de una administración posible de las fronteras.
Las líneas de frontera
¿Cuál es el límite que se produce y cruza en este texto? En términos de avance sobre el espacio, la tierra que se supone exterior y lejana, se interioriza. Mansilla fija la partida en la toponimia argentina como el desplazamiento hacia un mundo ajeno y sustancial a la vez, tierra sobre la que predica un deseo que es motivo de la excursión: “el deseo de ver con mis propios ojos ese mundo que llaman Tierra Adentro” (1870, p. 4, I) y que comprende un atractivo fundamental para convocar a sus lectores pues el texto plantea una nueva forma de concebir la curiosidad.
En este caso, aquello por descubrir implica conocer una tierra adentro de otra tierra. Ya no se trata de oponer la costa o el litoral al interior, según dictaba el origen marítimo de la expresión.2 La línea de la costa, podríamos decir, es la línea de la frontera, que, por otro lado, en la experiencia (no en el mapa) no presenta una división precisa respecto de cuán adentro empieza la Tierra Adentro. Por supuesto, para el momento en que escribe Mansilla, “Tierra Adentro” ya es un lugar, una denominación de lo ajeno que no tiene definición específica. Esa ajenidad interior es la que se explota estéticamente en el texto. Mansilla se ubica a sí mismo en la frontera y se autoriza en la frontera: “Penetrando hasta donde es muy raro hallar quien haya llegado en las condiciones mías, es decir en cumplimiento de un deber militar” (Mansilla, 1870b, p. 108, tomo II).
Cuando en mayo de 1870 Mansilla publica las cartas de su excursión hacia ese interior en el diario porteño La Tribuna, la discusión estatal y periodística sobre cuál sería la forma adecuada para solucionar “el problema del indio” continúa activa y vigente.3 Aunque la mirada retrospectiva resulta dificultosa, debemos recordar que aun faltaría casi una década para que la llamada “Conquista del Desierto” consiguiera legitimidad y recursos públicos para llevarse adelante, tal como puede revisarse, entre otros ejemplos, en las propuestas divergentes de Mansilla con respecto a otros “expertos” en la frontera como Álvaro Barros (1866, 1872). Y, de modo evidente, con el dedicatario de las cartas y autor de Cuestión de indios (1860), Santiago Arcos.
Esa frontera escrita (que por supuesto coincide, en muchos aspectos, con el afuera de la escritura) cuenta todavía un estado de guerra latente y un desplazamiento que, finalmente, expropiará más territorio a las tribus. Se trata de un conflicto de fronteras interiores y es parte del largo drama histórico, pero también literario, que narra el avance sobre los territorios indígenas durante todo el siglo XIX, y que no es más que rémora y coletazo de la historia colonial.4 Por eso, a pesar de que varios críticos han señalado la inminencia de la operación militar roquista sobre los territorios indígenas o la condición marginal de algunos sujetos descriptos como clave de la representación integracionista que se presenta en Una excursión a los indios ranqueles, es difícil revalidar esa liminaridad absoluta, como la llama Andermann.5 En ese sentido, la afirmación que realiza sobre los “indios harapientos” (Andermann, 2000, p. 116) puede al menos matizarse a partir de los informes de frontera contemporáneos a la publicación seriada del texto de Mansilla. Puesto que, si se hubiera tratado de un colectivo simplemente desvalido, tal como parece interpretarse en esa adjetivación, no parece lógico que el estado invirtiera activamente recursos económicos y discusiones sobre qué estrategias llevar adelante respecto de la “cuestión del indio” y sus territorios. ¿Estaba resuelta la instalación de las fronteras internas?, ¿eran tan insignificantes las escaramuzas con las tribus? La correspondencia pública y privada no parece ir en esa dirección. De hecho, la disputa argumentativa respecto de quién podía hablar sobre las soluciones para la frontera estaba en auge en los periódicos locales (cercanos a las líneas de fortines), en la prensa de Buenos Aires, y al interior de los estamentos gubernamentales, tanto militares como parlamentarios. Las opiniones, las acciones concretas, pero también las figuraciones simbólicas sobre las fronteras internas no presentaban un discurso unívoco.
En junio de 1869, un año antes de la excursión que el coronel Mansilla lleva adelante para firmar un tratado de paz con las tribus ranquelinas al mando del cacique Mariano Rosas, el coronel Janos Czetz dirige a su superior, el ministro de Guerra y Marina, coronel Martín de Gainza, un informe que se le había solicitado para conocer el estado de las fronteras del sur de Córdoba y elaborar un plan de expansión para unificar las líneas de defensa (Canciani, 2015, p. 94). En el documento, propone y explica nuevos movimientos y novedades sobre el establecimiento y control de la frontera.6 Señala que ya no es suficiente ejercer la vigilancia como se había llevado adelante hasta el momento y afirma que la solución más efectiva para evitar las intrusiones consiste en conocer más profundamente el territorio, especialmente en regiones extensas donde no se han construido fuertes. Siempre dentro de la lógica militar de dominio y control, Czetz propone mejorar la descripción topográfica, interactuar con los habitantes y asentarse. Todavía no tiene apoyo ni consenso aceptado la lógica del exterminio. Antes que avanzar solo a fusil, Czetz apoya a Mansilla en la formación de partidas de baqueanos. Así lo expresa en el texto oficial:
Se ha verificado por el Coronel Mansilla, con bastante éxito, en la frontera de Córdoba, que un cuerpo de baqueanos, bien organizados, pueden en muchos casos evitar una invasión, atrayendo la atención del enemigo, o bien, al menos, dar oportuno aviso, de lo que se observa a diez, quince y veinte leguas de distancia, delante de las líneas. Y como corolario, ese cuerpo pone al Jefe de frontera en aptitud de conocer todo el frente de su línea hasta veinte y treinta leguas, y de operar en la distribución de sus fuerzas aquellas modificaciones, que las circunstancias y la configuración del terreno exigen, desviando al mismo tiempo toda empresa por parte de los indios, y tendiéndoles al contrario lazos, en que han de caer infaliblemente, por constantes y oportunas mudanzas en la colocación de las fuerzas (Czetz, 1870, p. 127).
El informe también señala un constante movimiento de ida y vuelta entre los territorios –“[los indios] pasan las líneas sin ser vistos” (Czetz, 1870, p. 127). Es interesante que mencione esta característica porosa de la frontera, puesto que será uno de los tópicos principales a tematizar, poco tiempo después, en la literatura de Mansilla. Así lo explica, por ejemplo, el popular gaucho refugiado Miguelito, personaje de Una excursión a los indios ranqueles: “Ud. sabe, mi Coronel, que los campos no tienen puertas; las descubiertas de los fortines, ya sabe uno a qué horas hacen el servicio, y luego, al frente casi nunca salen” (1870, p. 319, I). La experiencia que se inscribe en el texto ficcional expande literariamente esta “aptitud de conocer” que Czetz atribuye al Jefe de fronteras y funciona como forma utópica, pero constituye, además, una apuesta política, una declaración de principios y la afirmación de una imagen de autor.
Observando estas relaciones intertextuales, sus disposiciones y direcciones, resulta pertinente recordar que la escritura fragmentaria y la publicación por entregas tienen formas diversas en la prensa periódica durante el siglo XIX, y que lo genérico es inestable, plástico y cambiante.
Las líneas de la prensa
En relación con la modalidad de publicación de Ranqueles, como es sabido, se trata de cartas que salen por entregas en el diario La Tribuna y que ficcionalizan la excursión de Mansilla a Tierra Adentro. Aunque la obra ha sido clasificada habitualmente por la crítica como “folletín” debido a sus procedimientos de producción y publicación, las definiciones específicas (Queffélec-Dumasy, 1989; Meyer, 1996 y Pas, 2016, entre otros) no lo corroborarían puesto que, estrictamente, se denomina “folletín” a los textos que se publican en el segmento inferior de la primera página del periódico, mientras que el de Mansilla no ocupó ese espacio. Sin embargo, respecto de la historia del periódico y el impulso comercial que significó para la prensa del siglo XIX la invención del folletín, es indudable que la espacialización en la página del diario y la fragmentación episódica impacta en lo que llamamos la narrativa serializada, en sus estrategias de suspenso, intriga y, hasta podríamos decir, en el método de composició.7
Si leemos en conjunto algunos procedimientos de la ficción epistolar por entregas, ciertas escrituras burocráticas (ya sea el Informe Czetz como otros textos, incluso de Mansilla) y algunas estrategias publicitarias del periódico, es posible corroborar que la oferta de algo nuevo soluciona varios objetivos a la vez. Propone un discurso posible para la cuestión del indio y la dinámica de la frontera, posiciona a Mansilla como autor literario, fortalece su autoridad en tanto experto competente; y, como resultado, podría mejorar la circulación del periódico.
Detengámonos en dos ofertas diferentes pero solidarias que realizan Héctor Varela y Mansilla en términos textuales para incentivar la lectura de las cartas y, por ende, el consumo de La Tribuna. Ambas apuntan a aumentar el valor percibido y el deseo lector respecto de aquello que convida el texto. Extremando la síntesis, su operación podría simplificarse en la exposición de dos elementos de la frontera: muchos indios y un coronel. Varela y Mansilla le ofrecen a su público dos curiosidades que estimulan el deseo de consumo: las correrías de un militar extravagante que se anima a contarse desnudo, borracho, dado vuelta al contemplar “los objetos al revés” (1870b, p. 95, tomo I); y un asunto exótico pero cercano, como lo llama Cristina Iglesia (2003, p. 88), esos sujetos de Tierra Adentro: los Ranqueles. Porque, como se plantea en las primeras cartas:
Todos los que hemos sido público alguna vez sabemos que este monstruo de múltiple cabeza, sabe muchas cosas que debiera ignorar e ignora muchas otras que debiera saber. ¿Quién sabe, por ejemplo, más mentiras que el público?.
Preguntadle dónde queda el Río Chalileo o el cerro Nevado, y ya veréis qué sabe el respetable público sobre las cosas que pueden interesarle mañana, distraído como vive por las cosas de actualidad.
Hasta cierto punto yo le hallo razón. ¿No paga su dinero para que cotidianamente le den noticias de las cinco partes del mundo, le enteren de la política internacional de las naciones, le tengan al cabo de los descubrimientos científicos, de los progresos del vapor, de la electricidad y de la pesca de la ballena? (1870b, p. 32, I)
Esta información por la que paga el público: noticias del mundo, política internacional, descubrimientos, progresos, comercio, es de algún modo también la discursividad que rodea y compite, en espacio y atención lectora, con las entregas de la Excursión. Frente a esa avidez de novedad, La Tribuna se asegura contar con un asunto potencialmente diferente (los Ranqueles) y con una firma que lo avale (Lucio o el coronel Mansilla). El emisor de las cartas afirma su potestad para contar en esa doble valencia de la firma. Cada entrega será suscrita, como si efectivamente fuera un envío para un amigo, utilizando el nombre Lucio, seguido de punto y con caracteres en itálica. (Figura 1)
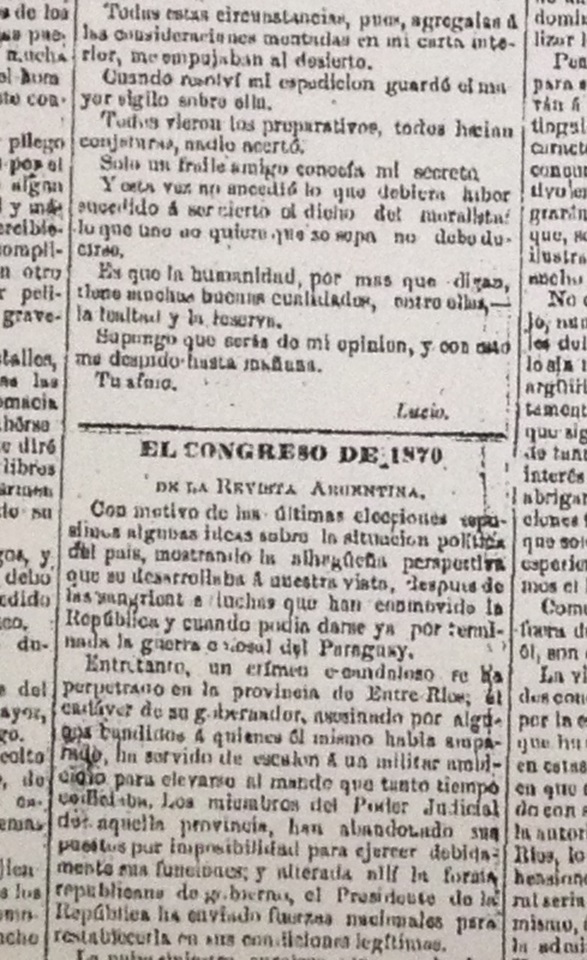
La Tribuna no tiene todavía en 1870 –como lo harán los periódicos porteños una década después– diferencias tipográficas marcadas, salvo por pequeñas excepciones, y por el destaque del nombre del periódico en un tamaño mayor (equivalente a unas quince líneas) enmarcado por rayas horizontales encima y debajo. Sus páginas mantenían además una abigarrada y homogénea distribución tipográfica en la que el espacio vacío escaseaba. Por eso, ciertos lujos como la luz entre las líneas, una sangría más pronunciada o un mínimo diseño gráfico para destacar un folletín o diferenciar secciones resultan muy relevantes; tal es el caso de la dedicatoria al comienzo y la firma al final de las entregas de la Excursión de Mansilla. Por este motivo, la distinción visual que implica la firma separada del autor, en cursivas, refuerza la ilusión referencial del intercambio epistolar. Este diseño intensifica la intimidad entre público y enunciador, pero también responde a la noción de corresponsalía que el periódico interpretó como un bien muy valorado por sus lectores, estrategia que ya se había probado durante la Guerra del Paraguay y que modernizaría incluso la forma de sus páginas en el caso de la guerra Franco-Prusiana.8 Sobre el código de firmar con el primer nombre, se añade la dimensión militar (el grado de coronel) que se menciona en las propias cartas y en otras zonas de las páginas periódicas. Además, el destino de ese cargo militar (como comandante de fronteras), es la otra base en la que se sustenta el verosímil y el interés del relato.
Y aunque los lectores de La Tribuna tal vez no hayan tenido acceso a las escrituras oficiales que el coronel realizó antes de publicar su excursión ni a las Memorias del Ministerio de Marina y Guerra de esos años, sí pudieron leer el “Cuadro Completo del Estado de los Toldos” que redactó recién llegado de su viaje, el mismo 18 de abril en que entró a Villa Mercedes. Probablemente haya sido ese día o en las semanas siguientes cuando supo que mientras estaba en Tierra Adentro, el 9 de abril, había sido suspendido de su cargo (Mayol Laferrére, 2005, p. 368). Tal vez por esta circunstancia la publicación de su informe en el periódico resulta más relevante. Para quienes fueran a sumergirse en la lectura del relato ficcionado de la excursión, el contrapunto con la escritura burocrática se presupone sabido (o al menos potencialmente contenido) en este texto que fuera publicado diez días antes de comenzar con las entregas. Observemos un fragmento de aquella escritura administrativa-militar que Mansilla, como comandante, había enviado a su superior, el General Arredondo:
El Comandante en Jefe de las Fronteras Sud y Sud Este de Córdoba
Villa de Mercedes, abril de 1870
Al Señor Comandante General de la Frontera de Córdoba, San Luis y Mendoza, General Don José M. Arredondo:
Habiendo regresado de “Tierra Adentro”, tengo el honor de dar cuenta a V. S. del resultado de mi excursión, la que alcanzó hasta Quenque, toldo del cacique Baigorrita, situado como a cuatro leguas al Sud de Pitaua (Mansilla, 1870a, p.2).
La frontera se escribe con instrucciones y medidas en la documentación oficial: fechas, locación, grados y títulos. Sin dudas, este informe podría ser una suerte de síntesis de la excursión y un índice de la relación jerárquica y los roles militares, la temporalidad, la ubicación y el avance sobre el territorio. Puede ser leído también como un condensado que se expande en el texto literario. Lo que se mide y nombra escuetamente aquí, ocupa espacio textual en la literatura, en donde se presentan voces, cuerpos y rostros. En otro fragmento del “Informe” leemos:
Los indios de Ramón, lo mismo que los de Baigorrita, son menos politiqueros que los de Mariano. Me explico esto a causa de que los refugiados por causas políticas se hallan casi todos del lado de Mariano. Estos refugiados, convertidos en cautivos voluntarios, no tardarán, si la paz no es interrumpida, en acogerse al indulto ofrecido por el Presidente de la República.[...]
2° Que estas dos tribus representan una población de diez mil almas, inclusive unos mil cautivos grandes y chicos, más bien menos que más y mil doscientos a mil cuatrocientos indios de pelea. (Mansilla, 1870a, p.2)
Entonces: de estos mil cautivos o diez mil almas que registra el texto administrativo, podríamos sugerir que algunos sirven al coronel como objeto literario para el desarrollo narrativo de su relato ficcional. Podría pensarse que Mansilla ejerce una súper focalización y luego una expansión sobre la letra burocrática. Y a pesar de que hay momentos en que los indios se representan como “bulto” o grupo indefinido en algunos capítulos de Ranqueles (como cuando solo se ve la nube de polvo, o en momentos de máxima tensión, como en los yapaí, que terminan en la orgía o bacanal ranquel) el texto nos ofrece a los lectores nombres, cuerpos, rostros e historias individualizadas. En el paso a la ficción los números se transforman en relatos de vida. A la observación del territorio en términos topográficos, cartográficos y paisajísticos, se le añade la observación de los cuerpos y las fisonomías.9
En Indios, ejército y frontera, Viñas critica la banalización de la disputa que se da en Ranqueles, y su hipótesis al leer al gentleman militar propone que la amenidad del texto se logra en el acierto de elegir los núcleos dramáticos y en el “escamoteo de los componentes críticos centrales” (2003, p. 161), a partir del relato de pequeñas historias a las que denomina “biografismo de minucias” (2003, p.162). Sin embargo, tal vez sea aquí, en lo que hemos llamado focalización, en esos relatos mínimos de vida, donde ocurre una forma de politización del texto, especialmente al establecer límites difusos, tanto identitarios como fisonómicos. Esta estrategia incluso instaura, por momentos, al mismo yo viajero como un yo fronterizo. Lo cierto es que el texto (y el periódico) hace espacio en la escritura para esos rostros, cuerpos y experiencias.
Resulta interesante retomar los relatos sobre las vidas de estos personajes (que entretienen al lector, que pueden hasta ser simpáticos) para pensar de qué manera el texto visibiliza un estado de guerra, así como se propone problematizar un estado de lengua en la frontera. En esta suerte de notación de estados lingüístico-militares expone la conflictividad y complejidad del territorio. Mansilla piensa luego de escuchar y mirar a estos personajes: “Meditaba sobre estas existencias argentinas, sobre esos tipos crudos, medio primitivos, que tanto abundan en nuestro país, que se sacrifican o mueren por una opinión prestada” (1870b, p. 79, II).
En el sintagma “existencias argentinas” la escritura amplía el colectivo nacional a etnias y grupos políticos variados mientras que afirma la consolidación de límites externos por sobre el conflicto de las fronteras internas. Es la propuesta integracionista que cierra fronteras y disuelve otras. Esta operación de hibridación puede leerse en la descripción de varias fisonomías, como la del lenguaraz Mora, un personaje fundamental para poder atravesar el territorio y comunicarse con los otros, a partir de los elementos mixtos de su identidad:
Sólo estudiando con mucha atención su fisonomía se descubre que tiene sangre de indio en las venas. Su padre era indio araucano, su madre chilena. Vino mocito con aquél a las tolderías de los ranqueles, formando parte de una caravana de comerciantes y se enamoró de una china, se enredó con ella, le gustó la vida y se quedó agregado a la tribu de Ramón (1870b, p. 113, II).
Esto también ocurre en las ocasiones en que Mansilla se relaja y reconoce que al estar “entre puros nosotros, como dicen los paisanos” se considera “eximido de ser tan deferente como en otras ocasiones” (1870, p. 72, II), o intenta describir la fisonomía de Camargo como la de “un gaucho lindo” (1870, p. 75, II), un hombre de frontera que ha cruzado límites políticos, étnicos y territoriales puesto que “hoy está entre los indios, mañana en los llanos de la Rioja con Elizondo y Guayana, volviendo después de la derrota a su guarida de Tierra Adentro, sobre el lomo veloz e indómito del potro” (1870b, p. 76, II). Se verifica también cuando Coliqueo, que se alzó con su tribu, luego “se pasó al ejército del general Mitre, que se organizaba en Rojas, meses antes de la batalla de Pavón” (1870b, p. 107, II). A esta situación de pasaje y de uso, el narrador añade:
Nuestra civilización no tiene el derecho de ser tan rígida y severa con los salvajes, puesto que no una vez sino varias, hoy los unos, mañana los otros, todos alternativamente hemos armado su brazo para que nos ayudaran a exterminarnos en reyertas fratricidas, como sucedió en Monte Caseros, Cepeda y Pavón (1870b, p. 107, II).
Tal vez sean Chañilao y Uchaimañé dos de los personajes nombrados que mejor resumen la narración fronteriza del texto. Chañilao porque en su decir se solapan de modo evidente territorio, conocimiento e identidad. Él es un gaucho célebre e indio por adopción y de él se destaca, sobre todo, su conocimiento del terreno: “no hay un baqueano más experto, ni más valiente […] Tiene la carta topográfica de las provincias fronterizas en la cabeza. Ha cruzado la Pampa en todas direcciones millares de veces” (1870b, p. 121, II). De la misma forma aparece retratado Uchaimañé, también indio por elección que tal vez haya sido un cautivo, pero que ya no recuerda ni quiere recordar su nombre cristiano.
Solo un conocedor experto del territorio y de la vida fronteriza puede presentarle a los lectores estos personajes. Puesto que se trata de esas “cosas” de las que el público nada sabe, es ese desconocimiento el que aprovechan autor y editor para cautivar a la audiencia de Buenos Aires. Como parte de esta construcción de verosimilitud, es palpable por un lado la intertextualidad entre discursos literarios y discursos militares. Por otro lado, también contribuye a la misma la proximidad de ciertos textos escritos o propiciados por Héctor Varela que rodean a Ranqueles, (literalmente textos cercanos en la página del periódico, no necesariamente paratextuales en términos estrictos) como lo fueron algunas menciones en los “Hechos locales” o en el espacio del folletín. Recordemos que Varela es, además de uno de los responsables del diario y amigo personal de Mansilla, el editor de la primera publicación en libro de Una excursión a los indios ranqueles, y el famoso Orión, redactor de las “Cosas”, sección que ocupaba el espacio gráfico del folletín en La Tribuna.
Cosas para los lectores de La Tribuna
¿De qué modo potenciaba Orión la lectura del texto de Mansilla? En la edición del jueves 26, viernes 27 y sábado 28 mayo de 1870, Héctor Varela publica, en la segunda página, sus esperadas “Cosas”. Su sección ocupa el espacio preferencial tradicionalmente dedicado a los folletines, bajo la línea engrosada y destacada, a lo largo del ancho completo y en el último tercio de la página. Respecto de esta ubicación, una primera hipótesis podría asumir que el periódico privilegia la importancia de H. Varela, como sería lógico, por su posición en la empresa; sin embargo, antes que el suyo, el espacio había hecho lugar a otro texto. En mayo de 1870 había sido el turno de “Clelia o el gobierno del pueblo”, de José Garibaldi. Y, en algunas ocasiones, incluso, lo continuaba otro folletín, Rocambole. Para no sobreinterpretar, es importante conocer algunas características de la prensa del período: los periódicos utilizaban generalmente cuatro páginas en tamaño “sábana” (alrededor de unos 85 x 65 cm), dentro de las que organizaban las secciones de seis a ocho columnas, divididas por líneas marcadas verticales. Y, si bien la diagramación tendía a repetirse –y era semejante entre los periódicos del momento–, la flexibilidad para incorporar uno u otro texto, discontinuar una publicación o reubicar secciones según las necesidades coyunturales era también sumamente habitual. Las noticias extranjeras y documentos oficiales tendían a publicarse en la primera página, y si bien lo esperable era que los textos literarios se ubicaran en el espacio del folletín (es decir en el borde inferior del papel en ese primer folio), novelas, cuentos y otros géneros literarios podían ocupar distintas columnas y páginas según fuera conveniente. El texto de Mansilla, como se dijo, se publicó fuera del sector específico del folletín y alternó entre la primera, la segunda y la tercera página.
En la segunda página del 28 de mayo de 1870, donde Orión escribe sus “Cosas”, también se publican cartas y noticias del extranjero, el “Boletín del día”, “Noticias generales” y la “Crónica de policía”. Al comienzo de su texto, Orión saluda a los lectores luego de una ausencia de quince días, y refiere que regresa de una estadía en la provincia de Córdoba, “donde acaba de hacer uno de esos paseos que dejan recuerdos indelebles en el interior del hombre que sabe sentir” y que este viaje “será fuente fecunda para algunas cosas de mis ‘Cosas’” (Varela,1870, p. 2). Luego de señalar lo hermoso y culto de la ciudad de Córdoba, Orión menciona que El Progreso, “diario que me combatió siempre y que, desde su fundación, militó en línea opuesta a La Tribuna” (Varela,1870, p. 2) le ha dirigido un saludo que se ocupa de transcribir. Esta mención, además de exhibir un sistema usual de relaciones y referencias en la prensa del período, manifiesta de alguna manera la recepción amplia que La Tribuna, y Orión en particular, tenían en el momento.10 He aquí sus palabras:
El célebre orador de Ginebra, […], el gran improvisador argentino, debe hallarse hoy entre nosotros.
Viene por primera vez a Córdoba, y nos va a encontrar en nuestra gran fiesta, en la espléndida fiesta de la civilización. La juventud de Córdoba, juventud estudiosa e inteligente, debe hacer una ovación solemne al orador argentino.
Es preciso que Héctor F. Varela no diga mañana que en Córdoba no se admira el talento y el genio. Saludamos como colega y amigo al fecundo ORIÓN, y le ofrecemos nuestras columnas (Varela, 1870, p. 2).
Las palabras de Orión eran esperadas por su público, que lo consideraba una suerte de celebridad. La Tribuna se jacta, y así lo publicita en un aviso de ese mismo año, de tener cinco mil suscriptores y ¡treinta mil lectores! (“Aviso”, La Tribuna, 10 y 11 de julio de 1870, citado en Pastormerlo, 2016, p.17). Desde esa ubicación privilegiada, el relato sobre la visita a Córdoba nos lleva al siguiente apartado de su entrega. Va de la ciudad culta hacia “las cosas de la tierra”. La primera parte de este apartado resulta elocuente:
Vamos ahora a Las cosas de la tierra, como diría Lucio Mansilla.
Y a propósito de Lucio Mansilla.
Este nombre nos servirá de tema para escribir algo que debe halagar mucho a los que tuvieron el tino y la buena inspección de nombrar a Mansilla jefe de la frontera.
Yo acabo de atravesar una gran parte de la provincia de Córdoba, y lo digo con ingenuidad, me he quedado sorprendido del prestigio, del positivo prestigio que se ha conquistado el bizarro coronel Mansilla en todas esas poblaciones.
Aquí no hay farsas ni palabras: estos son hechos reales, hechos que se traducen por otros hechos exteriores. El nombrado Mansilla, hoy en la frontera, es sinónimo de confianza, de garantía para los hacendados y ciudadanos que allí habitan.
Como es natural, esta gran popularidad de un jefe de frontera… (Varela, 1870, p. 2).
Estos son hechos. Son las cosas de Orión, las cosas de la tierra, y las cosas de las que puede hablar con “prestigio positivo” el “bizarro” coronel Mansilla. Por este buen tino, este hombre es “sinónimo de confianza” y, claro está, esa confianza se extiende como un halo sobre el texto literario.
En esa misma edición salía la quinta carta de Una excursión a los indios Ranqueles, en la que comienza el cuento incrustado sobre el cabo Gómez, uno de los momentos de fogón en los que el relato y el viaje hacia las tolderías se detienen para incorporar un recuerdo de la Guerra del Paraguay. El texto de Mansilla había comenzado solo seis días antes de esta entrega, el 20 de mayo, pero en este punto el relato se aleja del camino hacia las tolderías de Mariano Rosas. Más allá de la experimentación con el cuento policial o fantástico que le permite esta digresión narrativa, su escritura ubica al yo que cuenta en otra importante coordenada militar: como jefe de línea en una disputa de fronteras internacionales.
Las “Cosas” de Orión refuerzan, paralelamente, la imagen de Mansilla como el de un comandante experto, valioso y querido por los habitantes de la frontera sur de Córdoba. Se trata de legitimarlo por sus acciones pasadas y por su reconocimiento presente. Las habilidades epistolares de Lucio se complementan con los méritos militares, en varios frentes, del coronel.
Otras secciones del periódico continúan el juego de orientar y dirigir, desde otros ámbitos, la lectura hacia la aventura en la frontera. En los “Hechos locales” del 9 de agosto, se publica un anuncio que se distingue del continuum tipográfico de la página por el uso de negritas al inicio del texto y que simula ser una noticia enviada desde Tierra Adentro. Significativamente, las palabras destacadas a modo de pequeño titular – “Los indios” – confirman aquello que se ha sugerido como uno de los asuntos ofrecidos para satisfacer la avidez del público lector. La “noticia” decía:
Los indios. Nuestro amigo Lucio V. Mansilla está empeñado en salir de entre los Ranqueles; pero las circunstancias que todo lo dominan no lo dejan. Hoy también por el paquete tenemos que demorar su carta. Disculpe el público que con tanto interés las lee. (S/A, “Hechos locales”, La Tribuna, 5940, 9 de agosto 1870, p.2)
Esta práctica de usar los Hechos Locales para sumarse al juego ficcional y sostener laverosimilitud de las entregas de Mansilla no era infrecuente.
Con respecto al cuento del Cabo Gómez, en dos ocasiones se publican pequeñas notas refiriendo a su continuidad. En ocasión de la última entrega de la historia, la mención, más que deíctica, es una instrucción de lectura en el espacio de la página: “Hoy concluye la preciosa historia del Cabo Gómez que tanto interés ha despertado a los lectores de los bellos artículos de nuestro amigo el Coronel Mansilla bajo el título de estas líneas” (S/A, “Hechos locales”, La Tribuna, 5884, 1 de junio 1870, p. 2).
Los protocolos de lectura que acercan los redactores de La Tribuna no terminan en indicaciones de continuidad o ubicación editorial. La apuesta va más allá pues también en la sección “Hechos Locales”, el 24 de julio, se publica una breve nota bajo el siguiente encabezado, destacado en negrita: “Excursión a los Ranqueles”, en la que se recomienda de qué modo, cuándo y por qué debe leerse la carta de ese día.
El autor de estas interesantes cartas, recomienda a sus lectores que no lean lo que se publica hoy "antes o después de almorzar, antes o después de comer".
Esto a primera vista parece que no deja hora aparente para ser leída; pero el espíritu de la recomendación es: que no se lea en los momentos próximos al almuerzo o a la comida que son los que generalmente se emplean para la lectura de los diarios.
Qué motivos tendrá el Coronel Mansilla para haber hecho este pedido a sus lectores?...
Los que quieran salir de la curiosidad, lean la carta en cuestión. Ella es sumamente amena y de interés. (S/A, “Hechos locales”, La Tribuna, 5927, 24 de julio 1870, p.2).
Diversos análisis críticos han señalado ya la soltura con la que se maneja Mansilla respecto de la hibridez textual, el juego de versiones, la exhibición de lo íntimo y la apelación directa (a veces cordial y otras hostil) a los lectores, pero en cuanto a la libertad con la que se manejan los Varela con su periódico, más allá de las tendencias propias de la modernización de la prensa en el período, falta aún profundizar. El periódico tiene una visión comercial temprana, ya sea al propiciar la publicación de sus folletines, o, por el contrario, alentar la edición en libro de Una excursión a los indios ranqueles cuando le resulta conveniente. Esa misma visión comercial es la que mueve a los directores a otorgarle espacio en sus columnas a la guerra franco-prusiana cuando genera más ventas, como han analizado primero Raquel Bressan (2009) y,11 luego, Sergio Pastormerlo (2016).
Al dedicarse a la problemática de los hijos del exilio en su libro sobre los emigrados del período rosista, Adriana Amante (2010) ha rastreado la genealogía de los Varela y de qué modo el Estado les otorga inicialmente la imprenta para que puedan desempeñarse como diaristas, y sugiere, coincidiendo con T. Halperín Donghi (1985), que los hermanos podían darse el lujo de ser algo más revoltosos, podría pensarse, por ser los huérfanos del ilustre mártir.
Con relación a los avances bibliográficos sobre el lugar de los hermanos Varela en la prensa, hay un trabajo pionero, aunque parcial, sobre la figura de Orión (Varela) de Héctor Viacava (1982), los estudios ya mencionados de Bressan (2009, 2010) y Pastormerlo (2016), y lecturas que toman asuntos generales y se ocupan de La Tribuna como los de Roman (2003, 2010) o Caimari (2018) sobre la prensa en el período, entre otros. Josefina Cabo (2022) ha estudiado el desempeño de Orión como autor en un análisis de su novela Elisa Lynch (1870), destacando agudamente de qué modo las “Cosas” y los “Hechos locales” representan espacios de modernización en La Tribuna. Más allá de estos y otros buenos trabajos sobre aspectos parciales o panoramas generales del periódico, le debemos a Una excursión a los indios ranqueles y a La Tribuna un estudio específico sobre su funcionamiento y, en particular, sobre el rol de los Varela en este contexto de transformación de la lectura: como promotores literarios, forjadores de construcciones autorales, y como editores en distintos soportes.
Consideraciones finales
Lo cierto es que el multifacético editor, autor y redactor Héctor Varela lleva adelante una estrategia comercial y de reposicionamiento de la figura de Mansilla en un período durante el cual la relación de éste con la jerarquía militar atraviesa una etapa de debilitamiento y duda. La habilidad publicitaria que, en consonancia con este objetivo, plantea el periódico, se orienta a asegurar la continuidad de lectura sosteniendo el verosímil de la fábula narrada acerca de la excursión a Tierra Adentro.Esta maniobra de promoción y construcción de una voz se sustenta también en la autoridad que Mansilla sigue enunciando desde esos otros textos mencionados, no literarios, escritos desde y sobre la frontera; y en el diálogo que el texto ficcional sostiene con otras secciones del periódico a las que refiere, comenta o completa. El contexto que se dispone alrededor de Una excursión a los indios ranqueles en las páginas del periódico potencia la lectura de la obra y refuerza el verosímil epistolar del viaje narrado. Este trabajo de legitimación contribuye con el éxito literario del relato y, simultáneamente, pretende sostener –o recuperar– la relevancia política de Mansilla como una autoridad en cuestiones de frontera.
Fuentes
S/A, (1 de junio de 1870). Excursión a los ranqueles, Hechos locales, La Tribuna, 5884, Buenos Aires, p. 2.
S/A, (24 de julio de 1870). “Excursión a los ranqueles”, Hechos locales, La Tribuna, 5927, Buenos Aires,p. p.2.
S/A, (9 de agosto de 1870). “Los indios”, Hechos locales, La Tribuna, 5940, Buenos Aires, p. 2.
Varela, H. [Orión] (1870). “Cosas”, La Tribuna, 5877. Edición del jueves 26, viernes 27 y sábado 28 mayo, p. 2.
Referencias
Acosta, M. (2017). "Operación Mansilla”: El uso de la prensa por parte de un procónsul en la frontera sur (1867/1871). Actas de las XVI Jornadas interescuelas / departamentos de Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Acosta, M. (2019). Lucio V. Mansilla: correspondencias y seudonimia desde el frente, de Paraguay a Ranqueles. Actas de las XXXI Jornadas de Investigación, Instituto de Literatura Hispanoamericana. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.
Amante, A. (2010). Poéticas y políticas del destierro. Argentinos en Brasil en la época de Rosas. Buenos Aires: Fondo de cultura económica.
Andermann, J. (2000). Mapas de poder. Una arqueología literaria del espacio argentino. Rosario: Beatriz Viterbo.
Arcos, S. (1860). Cuestión de indios. Las fronteras y los indios. Buenos Aires: Imprenta de J. A. Bernheim.
Barros, Á. (1872). Fronteras y territorios federales en las Pampas del Sur. Buenos Aires: Imprenta, litografía y fundición de tipos a vapor.
Bressan, R. (2009). El camino de transición del modelo francés al modelo norteamericano: el diario La Prensa, 1869-1880. Actas de las 5º Jornadas de Jóvenes Investigadores. Buenos Aires: Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Bressan, R. (2010). La Prensa, 1869-1879. Un acercamiento al mundo periodístico porteño a partir de la primera década del diario (Tesis de Maestría en Investigación Histórica). Universidad de San Andrés, Buenos Aires, Argentina.
Caimari, L. (2018). En el mundo-barrio. Circulación de noticias y expansión informativa en los diarios porteños del siglo XIX. Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, 49, 81-116. Recuperado de http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/boletin/article/view/6566
Cabo, J. (2022). Elisa Lynch: el libro de Orión. Buenos Aires [mimeo].
Canciani, L. D. (2015). Frontera, militarización y política armada: La Guardia Nacional de campaña de Buenos Aires durante el proceso de construcción del Estado Nacional (1852-1880) (Tesis de posgrado), Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1182/te.1182.pdf
Contreras, S. (2010). Lucio V. Mansilla, cuestiones de método. En A. Laera (Ed.), El brote de los géneros; Jitrik, N. (Dir.), Historia crítica de la literatura argentina (pp. 199-232). Buenos Aires: Emecé.
Czetz, J. (1870). Memoria presentada por el Ministro de Estado en el Departamento de Guerra y Marina al Congreso Nacional de 1870. Buenos Aires: Imprenta Americana.
Della Mattia, C. y Mollo, N. (2005). El mapa de Mansilla. En C. A. Page (Coord.), Tiempos de Eduarda y Lucio V. Mansilla (pp. 209-254). Córdoba: Junta Provincial de Historia de Córdoba.
Fernández Bravo, Á. (1999). Literatura y frontera. Procesos de territorialización en las culturas argentina y chilena del siglo XIX. Buenos Aires: Sudamericana/ Universidad de San Andrés.
Foucault, M. (1990). La vida de los hombres infames. Madrid: Ediciones de La Piqueta.
Gamboni, O. D. (1989). Adolfo Alsina. Gobernador de la provincia de Buenos Aires y conquistador del desierto (Tesis doctoral), Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
Gamerro, C. (2015). Lucio V. Mansilla y los indios. En Facundo o Martín Fierro. Los libros que inventaron la Argentina (pp. 133-164). Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Halperín Donghi, T. (1985). José Hernández y sus mundos. Buenos Aires: Editorial Sudamericana.
Iglesia, C. (2003). Mejor se duerme en la pampa. Deseo y naturaleza en Una excursión a los indios ranqueles de Lucio V. Mansilla. En La violencia del azar (pp. 87-99). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Mansilla, L. V. (11 de mayo de 1870a). Cuadro completo de Los Toldos. La Tribuna, 5868, Buenos Aires, p. 2.
Mansilla, L. V. (1870b). Una excursión a los indios ranqueles. II tomos. Buenos Aires: Imprenta, litografía y fundición de tipos.
Mansilla, L. V. (2016). Una excursión a los indios ranqueles. (Edición de N. Carricaburo y F. Petrecca). Buenos Aires: Academia Argentina de Letras.
Mayol Laferrére, C. (2005). Los trabajos y los días de Lucio V. Mansilla en Río Cuarto 16 de enero de 1869 – 2 de mayo de 1870. Antecedentes históricos de su excursión a los ranqueles. En C. A. Page (Coord.), En tiempos de Eduarda y Lucio V. Mansilla (pp. 307-380). Córdoba: Junta Provincial de Historia de Córdoba.
Meyer, M. (1996). Folhetim. Uma historia. São Paulo: Companhia das Letras.
Pastormerlo, S. (2016). Sobre la primera modernización de los diarios en Buenos Aires. Avisos, noticias y literatura durante la guerra Franco-Prusiana 1870. En V. Delgado y G. Rogers (Eds.), Tiempos de Papel. Publicaciones periódicas argentinas (siglos XIX-XX) (pp.13-37). La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata.
Pas, H. (2016). Variedades y escritura periódica. Notas para una historia del folletín en el Río de la Plata. En V. Delgado y G. Roger (eds.), Tiempos de papel: publicaciones periódicas argentinas (siglos XIX-XX) (pp. 54- 66). La Plata: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata.
Poggi, R. (1998). El avance del Cnel. Czetz y la seguridad de las fronteras interiores. Buenos Aires: Fundación Nueva Historia.
Poggi, R. (1999). Frontera Sur, 1872. Buenos Aires: Fundación Nuestra Historia.
Queffélec-Dumasy, L. (1989). Le roman-feuilleton français au XIXe siècle. Paris: Presses Universitaires de France.
Ratto, S. M. (2015). Redes políticas en la frontera bonaerense (1836-1873): crónica de un final anunciado. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes. Recuperado de http://ridaa.unq.edu.ar/handle/20.500.11807/545
Roman, C. A. (2010). La modernización de la prensa periódica, entre La Patria Argentina (1879) yCaras y Caretas (1898). En A. Laera (Ed.), El brote de los géneros; Jitrik, N. (Dir.), Historia crítica de la literatura argentina (pp. 15-37). Buenos Aires: Emecé.
Roman, C. A. (2003a). La prensa periódica, de La Moda (1837-1838) a La Patria Argentina (1879-1885). En J. Schvartzman (Dir.), La lucha de los lenguajes; Jitrik, N. (Dir.), Historia crítica de la literatura argentina (pp.439-468). Buenos Aires: Emecé.
Roman, C. A. (2003b). Tipos de imprenta. Linajes y trayectorias periodísticas. En J. Schvartzman (Dir.), La lucha de los lenguajes; N. Jitrik (Dir.), Historia crítica de la literatura argentina (pp. 369-384). Buenos Aires: Emecé.
Sábato, H. (2004). La política en las calles. Entre el voto y la movilización. Buenos Aires, 1862-1880. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Sosnowski, S. (1984). Prólogo. En L. V. Mansilla, Una excursión a los indios ranqueles (pp. IX-XXVI). Caracas: Biblioteca Ayacucho.
Torre, C. (2010). Literatura en tránsito. La narrativa expedicionaria de la Conquista del Desierto. Buenos Aires: Prometeo.
Viacava, H. (1982). Héctor Varela; el porteño irresponsable. Todo es Historia, 222, 11-22.
Viñas, D. (2003). Mansilla, arquetipo del gentleman-militar (1870). En L. Estrin y M. A. Villafañe (Eds.), Indios, ejército y frontera (pp.159-168). Buenos Aires: Santiago Arcos Editor.
Weill, G. (1979 [1940]). El periódico en la segunda mitad del siglo XIX. En El periódico. Orígenes, evolución y función de la prensa periódica (pp. 137-153). México: Noriega-Limusa.
Notas
Recepción: 18 Abril 2022
Aprobación: 28 Abril 2023
Publicación: 01 Mayo 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional