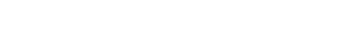Artículos
Escenas, cuerpos, archivos y persistencias: reflexiones en torno a las lecturas queer de Julián del Casal
Resumen: Hacia finales del siglo XX, siguiendo los pasos pioneros de Eve Kosofsky Sedgwick, tanto Oscar Montero con Erotismo y representación en Julián del Casal (1993) como Silvia Molloy con los ensayos que luego va a compilar en Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad (2012) van a inaugurar nuevas formas de leer el modernismo latinoamericano. En este trabajo quisiera detenerme en las operaciones de lectura queer que surgen en torno a la figura de Julián del Casal a raíz del centenario de su muerte en 1993. En clave con las escenas que utiliza metodológicamente Molloy, tanto en los ´90 como en la primera década del 2000 surgen toda una serie de anécdotas e imágenes biográficas que van a dar a ver al cubano en su rareza y que propongo pensar a partir de un archivo visual que configura no solo una sensibilidad otra sino también formas de abrir la nación.
Palabras clave: Modernismo Latinoamericano, Pose, Queer, Julián del Casal.
Scenes, bodies, archives and persistences: reflections on queer readings of Julián del Casal
Abstract: Towards the end of the 20th century, following in the pioneering footsteps of Eve Kosofsky Sedgwick, both Oscar Montero with Erotismo y representación en Julián del Casal (1993) and Silvia Molloy with the essays she would later compile in Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad (2012) launched new ways of reading Latin American modernism. In this paper, I would like to dwell on the queer reading operations that arise around the figure of Julián del Casal on occasion of the centenary of his death in 1993. In line with the scenes used methodologically by Molloy, both in the 1990s and in the first decade of the 2000s a whole series of anecdotes and biographical images emerge which will show the Cuban in his queerness, and which I propose to rethink in the framework of a visual archive that configures not only a different sensibility but also ways of opening up the nation.
Keywords: Latin-American Modernism, Pose, Queer, Julián del Casal.
Las lecturas queer del modernismo latinoamericano: Silvia Molloy y Oscar Montero
En el año 2012, se publicó Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad, un libro que cambió radicalmente las maneras de pensar el género y la visualidad dentro de los estudios del modernismo latinoamericano. Allí, Silvia Molloy reunió –animada, como ella dice, por la insistencia de los amigos– una serie de ensayos que, aunque ya habían sido publicados en su momento por separado, adquirían nuevas significaciones al constituirse como una colección de escenas que era posible ver y leer en conjunto. Al respecto, la autora menciona que, a lo largo de su carrera como investigadora, el disparador para la reflexión crítica fueron imágenes vistas o reconstruidas en su imaginación que le permitieron componer “escenas donde alguien espía a alguien, yo incluida (…) escenas culturales donde se enfrentan, entran en pugna, se reconocen o, más generalmente, se niegan nuevas formas de ser y darse a ver en sociedad” (2012, p. 12). En efecto, el libro no se abre con el marco teórico que le va a permitir renovar la lectura del fin de siglo latinoamericano –me refiero a la noción de pose como una fuerza desestabilizadora y, por ende, fuertemente política– sino con una de esas escenas: el retrato que hace José Martí de Oscar Wilde luego de asistir a una conferencia que este brinda en enero de 1882 en Nueva York. A partir del análisis de esa crónica, Molloy señala no sólo la fascinación y la incomodidad frente a la apariencia del inglés sino también la configuración de un nosotros en pánico que evidencia los límites del deseo cosmopolita del modernismo latinoamericano. Es decir, si por un lado se anhela la modernidad de Wilde –su literatura, sus ideas estéticas, incluso su cultivo de la belleza– para, como dice Mariano Siskind en Deseos cosmopolitas (2016), estar a la altura de esa ficción de plenitud que es el mundo, por el otro será necesario reprimir y advertir acerca de los peligros que suscita esa manera de darse a ver en público.
Ahora bien, para comprender cabalmente la potencia de las ideas de Molloy es necesario reparar en el contexto de producción de esos estudios que inicialmente aparecen publicados como artículos o capítulos de libros ya que, sin lugar a dudas, la politización de la pose que ella propone es producto de una renovación en las maneras de pensar y leer el género que se da en las últimas dos décadas del siglo XX en la academia norteamericana. En efecto, para elaborar la lectura de esa primera escena que funcionará luego como disparador de su planteo teórico, la autora recupera expresamente la noción de pánico homosexual que plantea y desarrolla Eve Kosofsky Sedgwick en Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (1985) y Epistemology of the Closet (1990). Ambos libros, pioneros dentro del campo de los estudios queer en literatura, presentan una concepción y una metodología novedosa para abordar las configuraciones del género y la sexualidad que estarán en sintonía con la invitación que unos años más tarde hará Teresa De Lauretis por dinamizar y deconstruir los estudios sobre gays y lesbianas.1 Así, esta contextualización o consideración de la época revela no solo los linajes del pensamiento de Molloy sino también las afinidades con otros textos que abordaron el modernismo latinoamericano desde una perspectiva similar: me refiero específicamente a Erotismo y representación en Julián del Casal, publicado en 1993 desde la Nueva York en la que se empiezan a escribir algunos de los artículos que integrarán Poses de fin de siglo. En este sentido, Oscar Montero, el autor del libro, quien desde 1992 era miembro de la junta directiva del Center for Lesbian and Gay Studies, debe pensarse como una voz que, a pesar de centrarse en un solo escritor, corre paralela a la de Molloy en tanto ensaya una lectura queer del fin de siglo latinoamericano a partir de una nueva mirada teórica y un marcado interés por la productividad metodológica de los estudios visuales.
En esta línea, Montero advierte que para hacer una lectura productiva del misterio en torno a la identidad sexoafectiva de Casal es indispensable erradicar la actitud detectivesca de la crítica que escruta y clasifica los cuerpos involucrados –estrategia que se ha tenido en general desde fines del siglo XIX en adelante con el poeta– para pasar a ocuparse del efecto corrosivo que tuvo la indefinición genérica que construyó el modernista de sí mismo. Su propósito no es por tanto bucear en la escritura y en las anécdotas biográficas que escribieron sus contemporáneos para dilucidar su sexualidad ni definir de antemano su orientación para leer su obra en consonancia con dicha identificación sino, por el contrario, analizar, por un lado, las maneras en que Casal construye, con su obra y el diseño de sí, el secreto y la ambigüedad que lo convierten en una figura que se resiste a ser leída por las categorías de la época, y, por el otro, y en sintonía con el primer objetivo, reparar en cuáles fueron los discursos que asediaron su figura para dimensionar así políticamente las consecuencias de su pose.
Así, el crítico señala que “los años de producción literaria de Casal, desde el final de la década del ochenta hasta su muerte en 1893, coinciden con la difusión de los discursos inaugurales sobre la sexualidad”. Al respecto, Michel Foucault en su ya famosa Historia de la sexualidad. La voluntad de saber (1976) refiere que el gran cambio que se produce en esos discursos hacía fines del siglo XIX tiene que ver con que se deja de pensar la sexualidad entre personas del mismo sexo como una cuestión de genitalidad prohibida y aislada para pasar a considerarla como una función de definiciones estables de identidad, de modo que la estructura de la personalidad puede marcar socialmente a un sujeto como homosexual incluso en ausencia de genitalidad:
La sodomía era un tipo de acto prohibido; el autor no era más que su sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje: un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida; asimismo una morfología, con una anatomía indiscreta y quizás una misteriosa fisiología. Nada de lo que él es in toto escapa a su sexualidad. Está presente en todo su ser: subyacente en todas sus conductas puesto que constituye su principio insidioso e indefinidamente activo; inscrita sin pudor en su rostro y su cuerpo porque consiste en un secreto que siempre se traiciona. (…) No hay que olvidar que la categoría psicológica, psiquiátrica, médica de la homosexualidad se constituyó el día en que se la caracterizó –el famoso artículo de Wetphal sobre las “sensaciones sexuales contrarias” (1870) puede valer como fecha de nacimiento– no tanto por un tipo de relación sexual como por cierta cualidad de la sensibilidad sexual, determinada manera de invertir en sí mismo lo masculino y lo femenino. (1976, p. 56-57)
Este pasaje del pederasta como figura jurídica a la homosexualidad como una narrativa más compleja e integral que señala Foucault es lo que va a revelar la productividad de la literatura dentro de los discursos biopolíticos. El caso paradigmático es el ya mencionado de Eve Kosofsky Sedgwick quien logró demostrar que textos como Billy Budd, marinero de Herman Melville y El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde “movilizaron” las imágenes y las categorías más potentes en el canon del dominio homofóbico, y que, por ende, 1891, año de producción de ambas obras, puede ser pensado como el momento de fundación de las identidades sexuales basadas en la oposición entre homosexual y heterosexual. En este mismo sentido, Montero va a poner a operar este binarismo para releer la incertidumbre que manifiestan los contemporáneos frente a la sensibilidad de Casal, no sólo como una muestra de que los sujetos que no califican de manera clara en una de esas dos identidades se tornan ominosos para los demás en tanto hacen peligrar las categorías que fundan sus propias subjetividades, sino también, y ligado a esto último, como espacios semióticos que permiten definir, resguardar y reafirmar la heterosexualidad que la presencia de Casal amenaza –y que, volviendo al inicio de este artículo, podemos vincular con el nosotros martiano frente a la excentricidad de Wilde.
Esta perspectiva de lectura lo lleva a recopilar y coleccionar aquellos discursos sobre Casal que intentaron –en vano–, desde el fin de siglo XIX en adelante, revelarlo, enderezarlo, normalizarlo, hacerlo encajar, e incluso, en términos de Sedgwick, construirle un closet. El crítico dispone en serie, como si fuese una exposición en un museo, los diversos intentos de corregir a Casal: desde la advertencia paternalista de Enrique José Varona, la construcción del trauma de juventud que conduce al pesimismo y la decadencia de Manuel de la Cruz y la “androginia interior” que señala Ricardo del Monte hasta las lecturas posteriores de Emilio de Armas, José Antonio Portuondo, Gustavo Duplessis, Carmen Poncet, Cintio Vitier o Mario Cabrera Saquí. En este sentido, si los discursos médico-legales positivistas de fin de siglo XIX se habían encargado de crear un catálogo de degeneraciones y desviaciones con Max Nordau a la cabeza, Montero invierte e intercambia las posiciones y coloca detrás de la vitrina tanto a los fanáticos de la clasificación como a los críticos que señalaron el problema de la sexualidad en Casal.
Y es acá donde aparece la cuestión que me interesa destacar para pensar en consonancia con las imágenes como disparadores críticos a las que hacía referencia Molloy. Porque si bien no todas las lecturas críticas que trabaja Montero se centran en la cuestión biográfica, el ensayo termina convirtiéndose por momentos en una serie de escenas dispersas que nos dejan espiar la indocumentada vida del cubano:
En una conocida anécdota sobre Casal, el poeta languidece en el interior oriental de su buhardilla; amenaza con salir a la calle vestido de kimono y tienen los amigos que obligarlo a cambiar de parecer. Lo que probablemente fue una broma de Casal, o un gesto precursor del camp en el círculo de sus amigos, se ha convertido en un dato reiterado de su biografía, donde triunfa el buen sentido de los amigos sobre la extravagancia de Casal, que pretende salir a la calle vestido como la cubana-japonesa del célebre “Kakemono” para hacer público un desvío que debe reservarse para el interior, protegido por los amigos sensatos. (2019, p. 183-184)
Por fuera de la veracidad fáctica, cuestión que como señala Juan José Saer no le interesa a la literatura, esas imágenes se constituyen en un prisma que le permite a Montero observar al mismo tiempo el cuerpo disputado del modernista y la construcción de esa puesta en escena que hace, en este caso, Ramón Meza, amigo de Casal que escribe en 1902 una biografía del modernista. Entonces, por un lado, la performatización de la rareza que hace el propio Casal y, por el otro, la incomodidad de quienes, en un gesto ambiguo, reprimen la actitud, pero luego la dan a ver en la escritura. Si coincidimos con lo que Butler señala en El género en disputa (1991) sobre los géneros como ficciones culturales que se ponen en acto repetidamente creando la ilusión de una esencia que no es tal, es factible pensar que, a partir de un uso desviado de esas normas binarias, pueda performatizarse también la ambigüedad: el orientalismo de su buhardilla, el uso del kimono y la languidez producto de su estado enfermizo hacen de la fragilidad y el exotismo dos cualidades que, en la ficción cultural de los géneros, acercan peligrosamente a Casal a lo femenino. En el pasaje, a su vez, los amigos funcionan no tanto como resguardo de la norma, aunque claramente hay un afán represivo, sino también como quienes parecen intentar mantener esa performance en el mundo privado. No obstante, la puesta en escena posterior en la escritura de esa actuación que se pretendía privada obliga a reconsiderar la operación de los censores: como si hubiera en ellos una especie de poder o control en sacar a la luz la ambigüedad de Casal y que él no tenga soberanía sobre cómo y dónde mostrar su cuerpo. Y, en esa misma línea, dicha decisión de exhibir al desviado permite también actuar la incomodidad para performatizar y resguardar el propio género. El que señala, el que devela lo oculto, el que mantiene el orden entre lo que se puede mostrar en público y lo que no, encuadra entonces la rareza de la misma manera que lo hace el discurso médico-legal del positivismo.
La escena del disfraz va a ser, como dice Montero, recurrente: no sólo porque la crítica va a citar reiteradas veces el fragmento que repone Meza sino porque también otros escritores van a darnos a ver un Casal similar. Es el caso de la crónica “El general Lachambre. Recuerdo de La Habana” publicada en 1895 por Rubén Darío en el diario La Nación en el que el cronista recuerda una reunión organizada en la casa de Raoul Cay, redactor de El Fígaro, a la que fue con Casal. En un momento de la velada, ambos poetas deciden aislarse del resto de los invitados para visitar un “saloncito contiguo” lleno de chinerías y japonerías. Luego de una extensa enumeración de objetos culturales y obras de artes, Darío señala que:
Julián del Casal, el pobre y exquisito artista que ya duerme en la tumba, gozaba con toda aquella instalación de preciosidades orientales: se envolvía en los mantos de seda, se hacía con las raras telas turbantes inverosímiles (Casal, 2003, p. 75)
A diferencia de la anécdota que recupera Montero del texto de Meza, acá la performancecasaliana se da en un contexto público pero, como menciona atinadamente Darío, en el secreto de la sala contigua. De esta manera se constituye inicialmente en el único espectador del pobre y exquisito artista o, mejor dicho, se da a ver y se constituye a sí mismo como aquel que es capaz de atestiguar sobre esa rareza perdida en tanto Casal ya “duerme en la tumba”. En ese sentido, parecería haber algo factible de pensar en términos de ganancia y que es extensible a la escena que reconstruye Meza que tiene que ver con que dar a ver la excentricidad de Casal es una forma de controlar la amenaza pero al mismo tiempo de dar gala de cierta cercanía. Como si el hecho de haber estado en contacto con ese espectáculo los convirtiera en parte o los revistiera de la mística y el misterio que rodeó en vida e incluso después de muerto al poeta.
Al respecto, en una crónica extensa publicada en El Fígaro en 1910 y en La Nación en 1911, el mismo Darío cuenta que en uno de los aniversarios de la muerte visitan “la cripta del mausoleo particular, en donde descansa el poeta. Había varios nichos sin letrero indicador y varias marchitas coronas. –¿En dónde está Casal?– pregunté. Nadie lo sabía” (Casal, 2003, p. 79). Más allá de que el ejemplo deja a la vista la intención de los contemporáneos de Casal por mantener y alimentar el secreto y el enigma en torno a su figura, es interesante notar la repetición de la dinámica crítica: ante los asedios, ante los intentos por ubicarlo en tiempo y espacio, Casal siempre se escapa, se escurre, se ausenta, se fuga. Así, en definitiva, y al igual que el Wilde de Molloy, lo que pareciera persistir es la incomodidad de esa presencia fantasmática que no es posible terminar de asir y es ahí justamente en donde encontramos su potencia. ¿En dónde está el cuerpo de Casal?: quizás sea posible arriesgar como respuesta que se ha transformado en un cuerpo público que se ha diseminado en todos esos textos que lo dan a ver, en las escenas que recuperan el efecto de incomodidad que generaba en los otros.
Julián del Casal: imaginar un cuerpo anacrónico y corrosivo
En Teorías de la literatura (2017), Didier Eribon recupera la potencia anacrónica de la literatura al hacer alusión a los “espectros de Wilde” como imágenes que asedian a la subjetividad gay y que permiten pensar las continuidades y repeticiones de un legado alternativo compuesto por contrafiguras del pasado que ofrecen nuevos modos de subjetivación o invención de sí mismo (2017, p. 74-75).2 Algo similar deja entrever Montero en el prólogo que escribe en 2019 para la reedición de su estudio al conectar “oblicua y soterradamente” su presente con el de Casal: el pánico homosexual que Sedgwick ve aparecer a fines del siglo XIX reaparece en el otro fin de siglo de la mano del terror del SIDA, fenómenos que vendría a clausurar la fiesta pública de la salida de los closets post-Stone Wall:
Lo ocurrido en los años en que se escribió este libro se organiza en el caos de la memoria en dos polos sin dialéctica visible: la fiesta y el trauma. La fiesta, callejera y ecuménica, celebraba nuestras salidas de una serie de encierros. Los lugares comunes de su historia funesta son conocidos: el despacho del psiquiatra, el manicomio, la cárcel, la angustia maternal y la condena del padre. Por otra parte, el trauma fue un duelo sin tregua, cuando un mal espantoso resumido en siglas muertas, SIDA, aniquilaba nuestra tribu, condenada al encierro del hospital y en la mayoría de los casos, a la urna cineraria. En ese trance leía a Casal y sus representaciones de la enfermedad, buscando en sus ordalías el hilo de la mía. (Montero, 2019, p. 9)
Tal como se ve, el crítico rescata las alusiones a la crisis del sida que ya estaban esbozadas en la edición original para remarcar cómo el retorno del siglo XIX sobre el crepúsculo del XX abre las significaciones de su tiempo e ilumina el propio presente. El cuerpo enfermizo y ambiguo del poeta decadente que muere a los treinta años en una sobremesa, asediado en su momento por los discursos médico-legales de la crítica literaria positivista de fin de siglo XIX, afecta y es afectado por el cuerpo del crítico en el que se anudan la fiesta del destape y el trauma del sida en el otro fin de siglo. De esta manera, la figura del modernista se configura no sólo como una matriz semiótica que permite entender el presente sino también como un terreno en el que es posible rastrear arqueológicamente esos dispositivos biopolíticos que disciplinan y amenazan los cuerpos virósicos y liminares de la comunidad LGTBIQ+. Se lee entonces el cuerpo sidoso de los amigos que van muriendo en el cuerpo de Casal para hacer del trauma un elemento anacrónico que deja ver opresiones y al mismo tiempo posibles linajes de resistencias. A su vez, es remarcable el uso que hace el crítico de la palabra “ordalía”: si en la Edad Media era una institución jurídica en la que el sujeto se sometía al Juicio de Dios, me pregunto en este caso ante quienes realizan esas pruebas los cuerpos de Montero y de Casal.
Todo esto deja a la vista una forma particular de conectarse con el pasado que se puede comprender a partir del impacto que las teorías queer y la teoría de los afectos tuvieron en la historiografía. En Pretérito Indefinido. Afectos y emociones en las aproximaciones al pasado (2015) Cecilia Macon y Mariela Solana refieren que frente al modelo clásico de la historia:
la figura del monstruo de Frankenstein, propuesta por Elizabeth Freeman en el libro Time Binds, se presenta como una forma alternativa de pensar el pasado histórico. […] Freeman recuerda los cuestionamientos de Thomas Paine a la historiografía afectiva de Edmund Burke, según la cual las respuestas somáticas del historiador ante las vidas pasadas constituían una vía legítima de conocimiento histórico. El “hombre sentimental” de la época tomaba contacto con la historia a través de identificaciones empáticas con personas y formas de vida pasadas. Y eso sucedía no sólo a través de la mente sino también por medio de ataduras viscerales e identificaciones somáticas que hacían del cuerpo del historiador un fino instrumento sensible. Freeman vincula la postura de Burke al monstruo de la novela de Mary Shelley en tanto éste encarna en su propia anatomía incoherente el contacto corporal entre el pasado y el presente (recordemos que se trata de un monstruo conformado por partes de cuerpos ya muertos pero revivificados en un todo suturado y heterogéneo). No obstante, esta figura supera la apuesta de Burke: “el monstruo de Frankenstein es monstruoso porque deja que la historia vaya demasiado lejos, al punto tal de encarnarla en lugar de meramente sentirla”, al mismo tiempo que “emblematiza las ataduras pasionales a los materiales del archivo, que eran crecientemente negadas por la metodología historicista a medida que el siglo XIX progresaba”. Freeman bautiza este modo de conexión táctil con el pasado erotohistoriografía, entendida como un método que utiliza al cuerpo como herramienta para figurar o performar el encuentro del pasado en el presente, un encuentro que es capaz de producir conocimiento histórico bajo la forma de respuestas somáticas, no sólo traumáticas sino también placenteras. Cabe aclarar que este método propuesto por Freeman no busca restaurar las cosas tal como han sido sino hallar la fuerza del pasado en un presente temporalmente híbrido, habitado por fantasmas y anacronismos. (2015, p. 24)
Si bien la teoría de Freeman no está pensando en la crítica literaria, creo que es posible comprender la lectura de Montero como una forma de conexión táctil con el fin de siglo casaliano, una erotohistoriografía de la literatura. El cuerpo social del sida se constituye así en el lugar de encuentro con el pasado y es esa superposición de los tiempos lo que evidencia las temporalidades queer que ponen en crisis la cronología del historicismo y las grandes narrativas mesiánicas. En esta línea, en una nota al pie Montero señala que si bien sabe que usar la palabra gay para referirse a Casal es anacrónico su uso es conscientemente político en tanto intenta reemplazar el vocabulario opresivo del discurso positivista, como es el caso de sodomía, homosexualidad, pederastía. Agrega a su vez que “en inglés, el uso deliberado, no peyorativo, de queer entre gays y lesbianas es reciente. Queer es el término despectivo, literalmente “raro”, que en los últimos cinco años se ha reactivado entre gays y lesbianas militantes para reemplazar “gay”, que consideran demasiado integrado a la doxa contemporánea.” (Montero, 2019, p. 27). El comentario es significativo en relación a la cuestión temporal ya que permite incorporar entonces otra temporalidad que tiene que ver con la brecha entre la isla y la realidad neoyorquina: no sólo habría entonces una superposición entre los dos fines de siglo sino también entre el presente-futuro de lo queer como expresión teórico-política y el presente opresivo de la Revolución.
En este sentido, y en sintonía con la referencia implícita a Queer Nation en la nota al pie, el crítico destaca que las discusiones en torno a la sexualidad que se dan en La Habana a fines del siglo XIX no pueden comprenderse cabalmente si no se tiene en cuenta la importancia que tuvieron las ideas nacionalistas en dicho contexto. Esto se ve claramente en los dos textos que a finales de la década de 1880 abordan la cuestión de la homosexualidad: La prostitución en La Habana (1888) escrito por el Dr. Benjamin de Céspedes y el folleto El amor y la prostitución. Réplica a un libro del Dr. Céspedes (1889) de Pedro Giralt. El primero describe el comportamiento sexual amoral de los jóvenes que habitan mayoritariamente en el Centro de Dependientes y (re)produce los dos sentidos que más fuerza van a cobrar en el discurso positivista de la época: por una parte, la homosexualidad como una enfermedad con síntomas identificables que se pueden leer en el cuerpo, ya sea las marcas específicas como los chancros sifilíticos a los que hace mención uno de los homosexuales que se entrevista en la investigación, como las actitudes, las poses, las formas de caminar, la vestimenta que los asocian con lo femenino; por la otra, se amplía la metáfora patológica para pensar la homosexualidad como una enfermedad social que amenaza con “infectar” el resto del cuerpo sano de la sociedad. En efecto, el prólogo de Enrique José Varona que abre la publicación señala que su obra “nos invita a acercarnos a una mesa de disección, a contemplar al desnudo úlceras cancerosas, a descubrir los tejidos atacados por el virus” (Montero, 2019, p. 50) evidenciando así ese carácter contagioso de la homosexualidad que se va a traducir en la preocupación por el aumento de clientes. En esta línea, la réplica de Giralt no es una defensa de la homosexualidad sino una denuncia de la visión sesgada y clasista del discurso médico de Céspedes que criminaliza y patologiza a los jóvenes dependientes, en su mayoría españoles recién emigrados que recurren al “papel de hembras” no por placer sino para “ganarse el sustento”, y oculta que quienes consumen sus servicios son los señores “bien educados”, que llevan levitas y ocupan puestos profesionales. Si para el nacionalismo independentista de Céspedes el peligro de la homosexualidad está asociada al colonialismo español, Giralt va a plantear el problema desde una perspectiva religiosa y de clase al señalar que la corrupción de la sociedad proviene de las elites burguesas liberales.
Este entrecruzamiento entre sexualidad y nación es fundamental para comprender por un lado las interpretaciones que se hicieron sobre la decadencia extranjerizante y la debilidad afeminada producto de las influencias malsanas de la literatura francesa en Casal, en contraposición a la conformación de un canon nacional forjado en los pilares de la virilidad y el sacrificio por la patria que concentra José Martí como símbolo del poeta revolucionario. Y, por el otro, y sobre todo, para poner sobre la mesa el hecho de que quienes rescatan la sensibilidad casaliana desde el otro fin de siglo también están en cierta manera disputando los sentidos sobre lo nacional que construyó la Revolución desde 1959 en adelante. En este sentido, es importante señalar que, en el mismo momento en que se cocina la teoría queer en la academia norteamericana, en Cuba se da un fenómeno particular: la caída del muro de Berlín y la disolución de la URSS impactan de lleno en la isla y obligan a reconfigurar los signos y la narrativa revolucionaria. En ese contexto, tanto el cincuentenario de la revista Orígenes en 1994 como el Centenario de la muerte de José Martí en 1995 transforman el terreno literario en un espacio de disputas que dejan a la vista las intenciones del régimen de reformular y renacionalizar el relato identitario a través de, por ejemplo, la rehabilitación de escritores antes perseguidos o ignorados como Lezama Lima y Virgilio Piñera. Un año antes de esas celebraciones organizadas y aprovechadas por los ideólogos de la revolución, Francisco Morán lleva adelante, sin apoyo de las autoridades estatales, un homenaje por el centenario de la muerte de Casal.3 Para esa ocasión, Antonio José Ponte escribe “Casal contemporáneo”, un ensayo que luego incorporará a El libro perdido de los origenistas (2002), publicación que interviene de lleno en la discusión en torno al canon cubensis4.
Poeta aún sin estatua, es el mismo espíritu suelto por la ciudad que fue en vida. Cuando los días son lloviznosos, la ciudad vieja de La Habana se hace íntima y es cuando más sentimos a Casal en ella. Tiene el paso de viejo -nos han dicho-, va vestido de negro casi siempre. Declara su blasón: de negro como Baudelaire. Charles Baudelaire vestía paleto de paño negro para escapar del tipo de artista e inevitablemente creó un tipo más de artista. Casal perseguía esas señas con que declarar a los transeúntes una imagen. Teóphile Gautier confiesa el secreto de la ropa baudeleriana, secreto de dandy que consiste en frotar con lija la ropa nueva hasta que pierda su aspecto de domingo. El color se rebaja a un negro esfuminado y discreto. El negro de la ropa de Casal tuvo que ser entonces el mismo que Reina María Rodríguez encuentra actualmente en sus amigos, en muchos de nosotros: la ropa negra, teñida y exprimida muchas veces, de newyorkinos que aparenta –y tal vez parecemos. No importa que el norte de la modernidad haya cambiado de París a New York, la simulación del negro en la ropa nos acerca a Casal. (2002, p. 24-25)
De manera similar a Montero, Ponte se vale del anacronismo para superponer ambos fines de siglo y hacer coincidir en las calles de La Habana la presencia del espíritu de Casal con la de su generación de escritores. Frente al poeta con estatua, es decir, José Martí como ejemplo de sacrificio y heroicidad, como autor intelectual del Asalto al Moncada y encarnación de la revolución inconclusa en la figura de Fidel Castro,5 Ponte rescata la soltura y pervivencia del poeta que no ha sido atravesado por los discursos totalizadores: el del poder clasificatorio del positivismo cientificista “en vida” y el del Estado revolucionario de la actualidad. En efecto, la inutilidad del esteticismo aristocrático de Casal se resignifica políticamente a los ojos de Ponte en tanto su figura no les sirve a las autoridades para articular ningún relato identitario. De esta manera, el modernista se constituye en parte de esos libros perdidos que el Estado no logra incorporar simbólicamente a su narrativa e inaugura así un linaje de resistencias que vendrían a continuar los escritores que, como el propio Ponte, develan, critican y desarticulan el discurso revolucionario a finales del siglo XX.
Ahora bien, esa manera otra de ser escritor que descubre Ponte en Casal desborda la literatura para incorporar la vida y el cuerpo. El ensayista destaca su ropa negra al estilo de Baudelaire como un blasón que es emblema y linaje familiar en tanto le permite entrar en la estirpe de los decadentes –quien descubre el secreto de dandy de Baudelaire, la fricción de la ropa con una lija para desgastar el negro y lograr un tono difuminado y discreto, es el mismo que en el prólogo a la tercer edición de Las flores del mal (1868) afirma, por primera vez en la historia de la literatura, el carácter positivamente decadente de su obra; con esas señas, escribe Ponte, Casal declaraba su imagen a los transeúntes. Esa simulación del negro es, en efecto, lo que habilita el acercamiento a Casal: no solo porque se coincida en la elección cromática sino por lo que ese gesto representa. Ponte refiere que el negro del traje del modernista es el que Reina María Rodríguez, especie de madre de su generación, encuentra en los escritores más jóvenes que tiñen una y otra vez sus ropas, creando así la apariencia de newyorkinos. Al igual que en Casal, el diseño de sí no surge como una cuestión banal asociada a la moda sino como una manera de construir un marco de sentidos que afecte y construya la propia obra –de hecho más adelante Ponte destaca que el modernista “adivinó que el poeta no sólo escribe poemas, sino que haciéndolos se hace a sí mismo” y que, por ende, su generación “procura seguir ese conocimiento” para transformarse también en “poema y figura” (2002, p. 26). Es remarcable, a su vez, que ese hacerse a sí mismo implique establecer conexiones con el afuera de la isla: con el Paris de Baudelaire en el caso de Casal y con Nueva York, en el otro. Si en el primer caso el negro gastado permitía construir un linaje decadente, en el segundo la referencia pone en crisis el canon nacional que pretende articular la Revolución a partir de una nueva decadencia, la del burgués que es parte o, peor, aspira a ser parte del imperio norteamericano capitalista. Vemos entonces que Casal no es el único que declara su imagen ante los transeúntes.
A su vez, si hacia el final del ensayo se recuperan los dichos de Enrique José Varona para quien Casal hubiera tenido por delante una brillante carrera de poeta de no haber nacido en Cuba porque “aquí se puede ser poeta; pero no vivir como poeta”, se torna evidente que la lectura de Ponte no solo rebate la afirmación del crítico, sino que la resignifica en tanto encuentra en el diseño de sí una estrategia para vivir como poeta pero por sobre todo para salirse de Cuba. En esta línea, si el tedio de Casal era, para sus contemporáneos positivistas, producto de la imposibilidad de vivir como poeta, Ponte se encarga de desarmar esa concepción para transformar el tedio en una actitud activa del sujeto:
Quien trata de volver la vida un poema encuentra que sus días están constituidos por momentos muertos, instantes para nada, caravanas sucesivas partiendo a ningún lado. La obra entonces es una crítica a ese tedio. El poeta hace crítica de la vida, hace crítica su vida, la precipita volviéndola enfermedad, rozando la insania. Desenvuelve su vida en un discurso clínico hecho de pulsiones y fobias, tedium vitae, neurosis. Quienes le estaban cerca vieron crecer aquella vida en forma de enfermedad, entendieron su suerte como declinación. Los retratos que intentan del amigo participan de la historia clínica. Responden al discurso del enfermo con recetas y pócimas, abogan por una crítica cauterizadora. (…) Los ortopédicos rodean a Casal, procuran corregirlo no solamente en obra literaria, también en vida. (2002, p. 28)
De esta manera, aunque sin la carga teórica de la lectura crítica de Montero, es posible observar que la resignificación de los afectos y la sensibilidad casaliana se constituyen en dispositivos que ponen en crisis al mismo tiempo el nacionalismo revolucionario y sus dispositivos biopolíticos. Lejos de entender la enfermedad, el hastío o la languidez como declinación, tanto Ponte como Montero demuestran que se puede reivindicar la potencia crítica de dichas sensibilidades y/o condiciones y comprenderlas como prácticas activas del sujeto. No habría por ende un “pobre Casal” que sufre pasivamente la enfermedad, el hastío y la languidez, sino un sujeto que activamente construye esa pose decadente para entrar en la modernidad. Si como mencionamos anteriormente, Mariano Siskind plantea que para los modernistas latinoamericanos Francia se constituye en el signo por excelencia de la modernidad y en el lenguaje a aprender para alcanzar el deseo cosmopolita e imposible de lo moderno, es entonces factible considerar que, en la línea que vienen desarrollando en los últimos años la teoría de los afectos, tanto el hastío, la languidez, la fragilidad y el carácter enfermizo que vistieron los simbolistas y decadentistas franceses sean también parte de ese lenguaje de la modernidad. Así, al igual que para Ann Cvetkovich (2018), Jack Halberstam (2018) y Sara Ahmed (2018), el trauma, el fracaso y la infelicidad son afectos que a pesar o, mejor dicho, gracias a su negatividad permiten crear comunidades y resistencias, en el caso de Casal esos elementos que antes se consideraban como males que sufría el sujeto puedan pensarse ahora también desde la actitud activa de un sujeto que intenta no sólo construir nuevos sentidos para cubrir las faltas de la realidad periférica latinoamericana sino también crear una comunidad que traspasa los límites de lo nacional.
Coda final o sobres las posibilidades del archivo
Quiso el azar que 1993 no solo fuese el año del centenario de la muerte de Casal que despuntó la escritura de Ponte o de la publicación del trabajo crítico de Montero que reformularía las maneras de abordar el enigma casaliano, sino también el del estreno de Fresa y chocolate, película dirigida por Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío y basada en el cuento “El lobo, el bosque y el hombre nuevo” (1990) de Senel Paz. La película tuvo gran repercusión no sólo por su polémico argumento sino también por el reconocimiento internacional que culminó en la nominación, en la categoría de Mejor Película Extranjera, en los Premios Oscar de 1994. Se convirtió así en la primera película cubana nominada a un Oscar: todo un evento cultural y político.
Diego, maricón patriótico y lezamiano, como se describe a sí mismo, intercepta a David, un joven universitario afiliado a la Unión de Jóvenes Comunistas, en la heladería Coppelia e intenta seducirlo con libros prohibidos para llevárselo a su casa. El joven va y, a pesar de que de ese primer encuentro sale literalmente espantado a denunciar la actitud contrarrevolucionaria de Diego, con el tiempo, y a medida que lo conoce, entablan una amistad que lo lleva incluso a defenderlo de sus compañeros de militancia. En una de las escenas en las que ambos personajes toman café y charlan en la guarida, la casa de Diego, se ve brevemente al pasar una de las tantas imágenes que decoran las paredes de aquel santuario origenista: un retrato de Julián del Casal. Más adelante, y ya cuando la amistad está asentada, David agrega a dicha colección una banderita del 26 de julio, una foto de Fidel y la famosa imagen con la que Korda inmortalizó al Che Guevara. “¿No forman parte de Cuba?” – pregunta David. Diego asiente sin emitir sonido alguno, un tanto incómodo y dudoso. Reparo entonces en el lugar en el que David dispuso esos nuevos materiales que vendrían a “completar” la identidad cubana: la foto del Che aparece enganchada en la esquina inferior derecha del cuadro de Casal que se había visto anteriormente, una superposición que sin embargo no llega a tapar la cara del modernista. La imagen es tan impactante como significativa, un símbolo que podría resumir toda la película y que se erige, incluso un tanto utópicamente, como un llamado a la futura conciliación de la ideología revolucionaria y normalizadora encarnada en el modelo heteronormativo y patriarcal del hombre nuevo con esa otra sensibilidad política que representan tanto Diego como Casal.
Quien haya visto la película recordará que, a pesar de la inocencia conciliadora que recorre la trama, el final repone no sólo la imposibilidad de esa armonía sino que evidencia como la única opción para esas sensibilidades otras es efectivamente la del exilio. No obstante, hay algo en una de las escenas de despedida que obliga a matizar esta cuestión: en un movimiento circular, Diego y David vuelven a Coppelia, el lugar en el que se conocieron, para disfrutar, por última vez en el caso de Diego, ya que efectivamente se va a ir de la isla, del helado. Se sientan a la mesa, David con una bocha de chocolate en frente y Diego con una copa de fresa, pero, antes de que se termine de acomodar, David cambia los helados de lugar y hace eso que antes había considerado como síntoma de homosexualidad: comienza a comer el helado de fresa que había pedido Diego. Y no sólo eso, sino que además imita las palabras y los gestos que este había pronunciado en esa primera escena: “es lo único bueno que hacen en este país”, “uy, una fresa, hoy es mi día de suerte, ¿alguien quiere?”. David se desvía e imita a Diego en un último gesto que no sólo es un gesto de amor y amistad sino también un gesto eminentemente político. Así, tanto la peligrosa proximidad de Casal en el mismo marco que el Che como la imagen final de David comiendo el helado de fresa de Diego pueden leerse como corolario final de este trabajo en sintonía con las lecturas que hemos comentado de Antonio José Ponte y de Oscar Montero.
En esta línea, queda claro que la figura de Casal se consolida en 1993, a cien años de su muerte, como una forma y un sentido capaz de corroer y desviar la identidad nacional. Pero hay algo más que evidencia la película y que es con lo que quisiera cerrar estas reflexiones que tiene que ver con la potencia del archivo para abrir la nación. En efecto, la casa de Diego puede pensarse como un espacio en el que se incorporan al archivo nacional otros materiales que en la realidad se excluyen: Casal montado sobre el Che funciona así como símbolo de esa apertura en tanto sensibilidad otra y en tanto construcción transtemporal y transnacional. Así, tal y como demuestra Ponte, los cabos sueltos que el Estado revolucionario no articuló se constituyen en desechos, restos, fantasmas que al hacerse presentes no sólo ponen en crisis y abren la nación sino que además evidencian la potencia del archivo mismo para crear comunidad. Esto se puede ver con mayor claridad si volvemos por un momento al texto de Montero y al relato sobre sus primeras aproximaciones al modernista:
Con Casal el placer de la lectura se unía al placer de otros textos y otros cuerpos. Sin pensar en el por qué, cubrí las paredes de mi cuarto de estudiante con reproducciones de Aubrey Beardsley. Los epigramas de Oscar Wilde fueron mi breviario; las reinas gélidas y las dominatrices severas de la pantalla, mi pasión. Con los nuevos amigos escuché a Bessie Smith, a Big Mamma Thornton, a Janis Joplin. Uno de ellos, fanático del musical norteamericano, nos hacía reír con su imitación del vozarrón de la Merman. Cada loca con su tema y con sus artefactos culturales. Entre los míos, incluí lo que tenía de Casal, como otros incluyeron a Walt Whitman, a Hart Crane o a Gertrude Stein. Esos fragmentos inconexos llegaron a representar una alternativa afectiva y social, individual y colectiva, fundada tenue y poderosamente en la inclinación erótica. En otras palabras, comenzó a definirse una identidad gay. (2019, p. 14)
Varios elementos resuenan en esta cita final. Así como la habitación de estudiante de Montero puede leerse en espejo con la casa lezamiana de Diego, la imitación del negro gastado del traje de Casal por parte de Ponte y los escritores de su generación es también, por un lado, la imitación que hace David de Diego en Coppelia y, por el otro, la casalización de la buhardilla del crítico. La literatura y la vida se confunden para hacer posible un refugio de, desde y en el archivo que remite anacrónicamente al cuarto repleto de objetos culturales en los altos del diario El País en el que vivió Casal en 1890. En el fin de siglo XIX esa torre de marfil había sido bastardeada por la crítica positivista como decadente, evasiva y extranjerizante; no obstante, en el presente de Ponte, Montero y Gutiérrez Alea se la resignifica como una declaración de principios que hace de la literatura un dispositivo que imagina otras formas de habitar el mundo a través de un uso político del archivo. De la misma manera que el amigo fanático del musical norteamericano imitaba el vozarrón de la Merman, es posible afirmar finalmente que un siglo después de su muerte es la presencia fantasmática del Casal coleccionista de japonerías e imitador de Baudelaire, es decir, del Casal que abre el archivo nacional a lo otro, el que lega el gesto político de diseñar “una alternativa afectiva y social, individual y colectiva” a partir de los fragmentos aparentemente inconexos que conforman el mundo.
Finalmente, y para cerrar, quisiera proponer que así como Molloy señalaba en la escena que reconstruye Martí que “la persona física de Wilde” es en sí mismo “otro mensaje” distinto al del contenido de la conferencia, la “inscripción corporal del esteticismo de fin de siglo”, podríamos pensar también a partir de todas estas escenas de Casal que he ido recolectando en ese otro mensaje que constituye el cuerpo del modernista. Me imagino entonces una especie de proyecto curatorial, un archivo, una colección, un collage de todas esas escenas que desde fines de siglo XIX hasta hoy en día vuelven visible a Casal: el único retrato que nos quedó, su caligrafía en un cuaderno del ingenio fundido del padre, sus ojos verdes, la imagen mental de su muerte con la pechera manchada de sangre producto del aneurisma y el cigarrillo prendido todavía en su mano, él envuelto en telas, él lánguido y con kimono, con un turbante en la cabeza, concentrado trenzándole el pelo a un torero, el Casal con un traje negro desgastado imitación de Baudelaire que se imagina Ponte, la cara de Casal sobre el Che de Korda, etc. La enumeración debería desbordar de la misma manera que la literatura desborda la página para darnos a ver aquello que constituye la significativa inmaterialidad del modernismo, pero también para mostrar la mirada y la construcción visual del modernismo. Quizás eso permita ver que, incluso cuando la exhumación del cuerpo de Casal se haya hecho mayormente con fines clasificatorios, es en el gesto mismo de reunirlos, como le decían los amigos a Molloy, que podría aparecer la fuerza política de la pose.
Referencias
Ahmed, S. (2018). La promesa de la felicidad. Una crítica cultural al imperativo de la alegría. Buenos Aires: Caja Negra.
Butler, J. (2007). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Buenos Aires: Paidós.
Casal del, J. (2003). Flores de invernadero. Poesía y prosa. Buenos Aires: Corregidor.
Casal del, J. (2007). Páginas de vida. Poesía y prosa. Venezuela: Biblioteca Ayacucho.
Cvetkovich, A. (2018). Un archivo de sentimientos. Trauma, sexualidad y culturas públicas lesbianas. Barcelona: Bellaterra.
De Lauretis, T. (1991). Queer Theory: Lesbian and Gay Sexualities. Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, 3(2), 3-18.
Eribon, D. (2017). Teorías de la literatura. Sistema del género y veredictos sexuales. Buenos Aires: Waldhuter.
Foucault, M. (1976). Historia de la sexualidad. Volumen 1: La voluntad de saber. Ciudad de México: Siglo XXI.
Halberstam, J. (2018). El arte queer del fracaso. Barcelona: Egales.
Heather, L. (2007) Feeling Backwards. Loss and the Politics of Queer History. Cambridge (M.) & London: Harvard University Press. (traducción en prensa)
Macon, C. y Solanas, M. (2015). Pretérito indefinido: afectos y emociones en las aproximaciones al pasado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Título.
Molloy, S. (2012). Poses de fin de siglo. Desbordes del género en la modernidad. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Montero, O. (2019). Erotismo y representación en Julián del Casal. Leiden: Almenara.
Morán, F. (2008). Julián del Casal o los pliegues del deseo. Madrid: Verbum.
Perlongher, N. (1988). El fantasma del sida. Buenos Aires: Puntosur.
Ponte, A. J. (2004). El libro perdido de los origenistas. Sevilla: Renacimiento.
Sedgwick, E. K. (1985). Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire. Nueva York: Columbia University Press.
Sedgwick, E. K. (1990). Epistemology of the Closet. California: Berkeley University Press.
Notas
Recepción: 31 Marzo 2022
Aprobación: 21 Abril 2022
Publicación: 01 Mayo 2023


 Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional
Obra bajo Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional